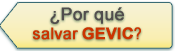|
 |
|
||||
 |
 Ampliaciones Ampliaciones |
| Listado de ampliaciones: |
| LA MÚSICA GUANCHE* A través de las fuentes documentales, hemos podido recoger hasta ahora una impresión general –un poco vaga, es cierto– acerca de los gustos y prácticas musicales de los antiguos isleños. La información disponible no es muy abundante ni detallada, por lo que resulta muy difícil concretar todos los ingredientes nativos y su grado de continuidad o de fusión con las manifestaciones llegadas a partir de la colonización europea. Un aspecto aún menos claro por cuanto la cultura andalusí, que floreció en la península ibérica durante los siglos VIII al XV, aportó al mundo romano-visigótico un componente amazighe norteafricano muy considerable. Esto significa que, con la Conquista, debieron arribar a Canarias expresiones y formas culturales en algún caso similares a las que ya existían en el territorio insular, la extremidad marítima del ámbito amazighe. En ausencia de fuentes antiguas que garanticen otra cosa, siempre hay que examinar estos temas sin dejar a un lado ni un posible mestizaje entre elementos isleños y foráneos ni tampoco un solapamiento. El conocimiento del pasado de las Islas es así de complicado. A comienzos del siglo XVII, en 1604 para ser exactos, el médico Anonio de Viana publicó en Sevilla sus Antigüedades de las Islas Afortunadas, un célebre poema histórico que, con numerosas concesiones literarias, nos acerca la vida, costumbres y vicisitudes de esos isleños que eran también sus antepasados. En el canto IV (páginas 72v y 73r), cuando describe las fiestas de finales de abril, nos presenta nada menos que a la primera banda que ganó las páginas de la historia musical del Archipiélago:
Tres maracas, un tambor, una flauta, cuatro gaitas y un vocalista componían esa precursora agrupación. Quizá pueda chocar la presencia de las gaitas, pero Viana usa aquí el concepto en su acepción de ‘flauta larga’ (parecida a la dulzaina o chirimía). Tampoco debiera sorprender que la imagen ofrecida fuera la típica de las cañas y el odre de cabra, porque es un instrumento utilizado también entre los pueblos continentales. El poeta lagunero no transmite nombres nativos, aunque otras fuentes escritas y orales arrojan algún dato al respecto. Así, para el ‘tambor’ o ‘pandero’ conocemos varias denominaciones, aunque casi todas van entrando en desuso: en El Hierro, ‘guinso’ (ginzaw) toma como referencia la ‘forma de arco’ del objeto (lo que emparenta esta voz con el Sigoñe o ‘capitán’ de los guanches); en Tenerife, su designación, ‘tafuriaste’, atiende más al ‘agujero’ del tambor (lo cual ha servido también para establecer alguna correspondencia anatómica); con ‘tajaraste’ (tagharazt), el arco se cierra y remite a la figura de un ‘aro’ o ‘pandero’; y, además, aunque no ha quedado con este sentido, el‘gánigo’, en su versión continental, se aplica a un tambor de origen hausa (una lengua camita, como el líbico-amazighe, muy difundida desde Níger a Sudán). Hasta el siglo XIX, la literatura insular no recoge otro instrumento de percusión muy popular, la chácara (shakar o šakar), habitual también en el folclore de la península ibérica. Parecida a las castañuelas, se diferencia de éstas en su mayor tamaño. Sin embargo, el término retuvo en Tenerife hasta hace poco tiempo su valor primario: ‘pezuña’ (de las reses vacunas). Y aquí termina el recuento de nombres de objetos. Para representar el papel del cantor y su «ronco son algo entonado», podríamos acudir a un vocablo más o menos relacionado y todavía muy vivo: ‘guineo’, ‘sonsonete’ o ‘repetición insistente del mismo tema en una conversación o de un mismo motivo musical’, enunciado del que, por cierto, deriva también Guinea, ‘país de los que hablan una lengua desconocida e incomprensible (para los amazighes)’. Porque de haber sido la cantante una mujer, Aniagua (esposa de Guadarfía) oHañagua (esposa de Benchomo) hubieran proporcionado otra ‘melodía’, que eso significa este nombre. Por último, no sería justo dejar fuera de esta nómina de artistas a Rucadén, el ‘bailarín’ o ‘danzante (que golpea el suelo con el pie)’, alistado entre los guerreros de Benchomo (según nos informa el mismo Viana). E incluso a la pequeña Mati, una niña de 7 años vendida (15-XII-1495) en el mercado esclavista de Valencia, que, de manera un tanto ‘errática’ y ‘revoltosa’, parecía apuntar cualidades de danzarina. Reyes García. I. Dulce son canario. Rev. Mundo Guanche. |
|
|
|||||||||||||
|